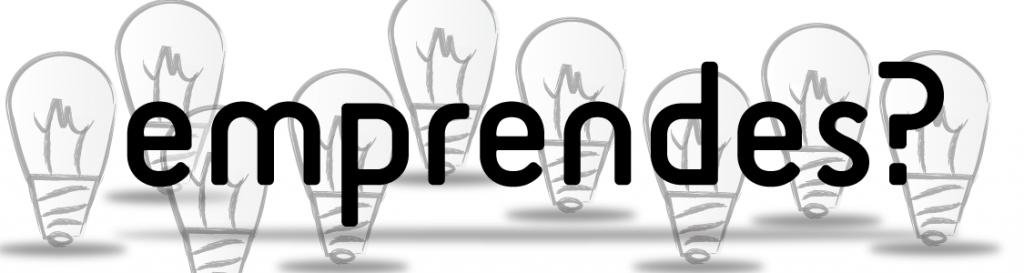Les quiero confesar que durante más de 15 años he tenido un sueño recurrente, más bien una pesadilla. Creo que la he tenido de unas 10 a 20 veces, y no exagero. Tanto es así que las últimas veces me doy cuenta que estoy en ella y puedo salirme despertando.
La pesadilla transcurre de diferentes formas, pero la película es siempre la misma. En ella me encuentro en Rosario, cruzando a paso lento y cansino (mejor dicho, a paso derrotado) por la plaza Benito Herosa, caminando hacia el lugar de mi primer trabajo, al que renuncié para crear Zetasoftware. Entro a la oficina de la Jefa de Personal, la cual pareciera que me estaba esperando desde que me fui, esbozando una sonrisa de triunfo del tipo «qué placer verte aquí y así, yo sabía que no podrías», y cabizbajo le pido trabajo. Casi en una actitud de ruego le solicito una oportunidad para volver a mi viejo empleo de programador ya que mi emprendimiento estaba fracasando. Inmediatamente después de esas palabras me despierto, aunque sigo viviendo lo soñado en ese solitario y primigenio momento de la noche que Sándor Márai describe como «la hora del lobo», para volver a dormirme un rato después.
De alguna forma todos los que emprendemos tenemos miedo, y aunque las ganas, el optimismo y el foco en nuestra visión lo hagan a un lado, el maldito encuentra siempre la forma de colarse, aunque sea por la rendija de nuestros sueños. Pero es peor aún cuando se nos aparece mientras estamos despiertos y en plena acción, queriendo convertir los sueños en realidades.
Por ello soy un gran creyente que, para que un emprendimiento tenga éxito, es fundamental quemar las naves y poner toda la carne en el asador. No pueden existir mediastintas en dicha decisión. El miedo es tan eficaz y tan eficiente, que dejar a mano una simple soga sería boicotear de forma inconsciente nuestro proyecto. Nadie nos puede engañar mejor que nosotros mismos, y aquello de «no dejo mi empleo seguro hasta verle las patas a la Sota» es el más eficaz de los engaños.
Tanto hoy como hace 2 mil años, «quemar las naves» ha sido sinónimo de lanzarse a un objetivo renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás. A esta expresión se le adjudican diferentes orígenes. Quizás el de Hernán Cortés sea el más conocido, aunque el que prefiero se refiere a una expedición que realizó Alejandro Magno por las costas de Fenicia en el año 335 a. C. Después del desembarco, Alejandro se dio cuenta que el número de soldados enemigos era tres veces superior al suyo. Sus hombres estaban atemorizados y no se sentían motivados para luchar, habían perdido la fe y se daban por derrotados. Es que no hay medicina para el miedo, ni siquiera para los más valientes.
Alejandro, al observar esta situación, dio la orden de quemar sus propias naves. Mientras los barcos ardían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo: «Observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer al enemigo, ya que, si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con sus familiares nuevamente. Debemos salir victoriosos en esta batalla, porque solo hay un camino de vuelta y es por mar. Cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos».
Siempre me ha gustado esa historia. Creo que tener una actitud pirómana es imprescindible en todas las etapas por la cual transita una empresa (y la vida misma), desde el momento en que se da el primer paso.
Porque quemar las naves, de verdad, es romper con todo lo que te ata. Es enfrentarse con las dudas, los miedos y limitaciones, cara a cara y sin maquillaje. Y para luchar contra eso no podemos darnos el lujo de hacerlo en horas extras, o cuando nuestro «trabajo seguro» nos da el tiempo necesario.
Quemar las naves es arriesgarse y auto-obligarse a dar lo mejor de uno mismo, confiando en nuestras posibilidades, sin restricciones ni distracciones. Porque cuando se presentan situaciones límites -y créanme que se presentan una tras otra- la única chance de salida debe ser siempre la de correr hacia adelante, hacia lo que nos hemos propuesto, hacia nuestra visión. Y es difícil, sino imposible, caminar (y menos aún correr) cuando un pie no está al lado del otro.
Para terminar y a modo de (ojalá innecesaria) aclaración: no es mi intención poner al que emprende en un plano diferente o más «cool» al que no lo hace o al que tiene o desea un empleo. Repudio con cierta furia algunos artículos que dejan entrever dicha visión. Simplemente trato de describir lo que ha sido emprender y luego conducir una empresa desde la experiencia personal, parado en las virtudes tanto como en las limitaciones, tratando de sacar conclusiones que puedan ayudar a aquellos que decidan transitar el mismo camino. Más aún en tiempos actuales, donde se da mucha manija para que gente joven se anime a emprender (tengo serias dudas que la juventud sea la mejor edad para emprender, pero ahora no puedo explayarme sobre eso), poniendo el énfasis en el envase más que en el contenido.
Como lo escribió muy bien Eduardo Galeano: «Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios». Yo le agregaría algo así como que en nuestra sociedad «M’hijo el dotor» se está transformando en «M’hijo el emprendedor». Pienso que sería mejor empezar por «M’hijo el pirómano».
[rev_slider alias=”firma-mario”][/rev_slider]